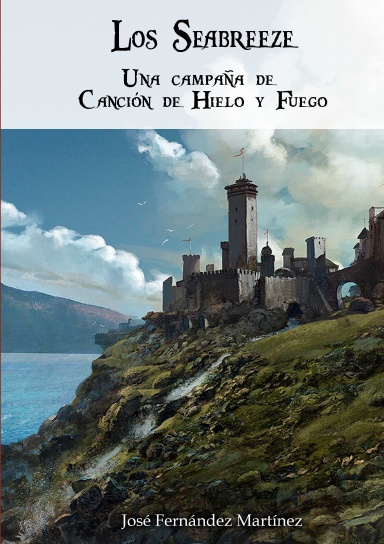Udarven y Amenarven. Paso por Rheynald y llegada a Doedia.
Galad se alegró internamente al oír las palabras de Symeon:
—No creo que nos llevara más de un par de horas desviarnos para enterarnos mejor de qué está ocurriendo allí. ¿Qué opinas, Yuria?
—Sí, no más de unas horas. —Yuria se adelantó a la oposición de Daradoth y Faewald:— Necesitamos información, y si lo que está pasando en Udarven es muy grave, tendremos que ver qué podemos hacer. —Se giró hacia Galad, que se encontraba en actitud hierática, pensativo, mirando a babor, hacia el norte:— ¿Qué te preocupa Galad?
—Bueno —contestó el paladín—, aparte de lo obvio, como algunos ya sabéis, hacia allí está Udarven, y más allá Amenarven, donde se encuentra mi padre. —«Lo siento Serenn», pensó, recordando a su amigo encarcelado en Udarven, «pero tendrás que aguantar por ti mismo, mi padre es más débil que tú».
—Ya nos dijo Galan Mastaros que la situación en la frontera era complicada —añadió Symeon—. Al menos, tenemos que ver qué pasa.
 |
| Localización de Amenarven y Udarven |
Yuria viró el rumbo del Empíreo hacia el norte. Tras sobrevolar las accidentadas tierras de Drámara, ricas en carbón y mineral, y siempre en disputa entre el Káikar y Ercestria, llegaron a un paisaje más suave. Las humaredas que se veían en lontananza parecían enormes, y grandes en número también. Desde una altura segura pudieron ver por fin la gran ciudad fortificada de Udarven, uno de los dos grandes bastiones de la frontera occidental ercestre.
—Maldición —susurró Yuria. La ciudad estaba bajo un fuerte asedio por parte de un enorme ejército con estandartes y uniformidad kairk —. Esto es muy extraño. Jamás el Káikar había conseguido cruzar el río lo suficiente como para amenazar seriamente Udarven sin una guerra abierta. Y mucho menos para asediarla. El río es una barrera formidable, y está lleno de multitud de puestos de guardia y patrullas.
»Solo hay una forma de que haya podido ocurrir esto —añadió, mientras tendía el catalejo a sus compañeros—. Con traición o con fuerzas sobrenaturales. Ya hay incluso catapultas disparando hacia la ciudad.
—¿Y dónde están los cañones de los que nos has hablado? —preguntó Daradoth.
—No los deben de haber desplegado todavía en los puestos fronterizos, seguramente estarán en la fase de pruebas finales y no querrán que la información trascienda. Espero que, si llegan refuerzos, los traigan consigo. Lo que es seguro es que han conseguido pasar miles de tropas en un tiempo brevísimo, y sin apenas oposición. Lo siento por nuestra misión, Daradoth, pero tenemos que retrasarnos un poco más y navegar hasta Amenarven. Si Amenarven está en la misma situación que Udarven, con este tremendo asedio, me temo que no hay esperanza para Ercestria, al menos tendríamos que ir a la capital a avisar de la situación y prevenirlos contra lo que sea que viene.
Tras unos minutos de discusión, el Empíreo puso rumbo al norte, dejando atrás el asedio de Udarven y remontando el río Arven, que daba nombre a ambas ciudades.
En pocas horas atravesaron los prados centrales y sobrevolaron los densos bosques arvenitas, que ejercían de segunda barrera natural ante cualquier invasión a gran escala. Ya bien entrada la tarde, tras sobrepasarlos, cuando los bosques se convertían en una especie de sabana, avistaron por fin Amenarven. Daradoth, vigilante con el catalejo, anunció:
—Todo parece tranquilo.
Yuria suspiró, aliviada, pero se mantuvo precavida y alerta.
—Mejor no confiarse —dijo.
Amenarven se encontraba más retirada del río que Udarven; aunque también poseía un puerto, no se encontraba integrado en la ciudad, sino que constituía un pueblo en sí mismo, al que se llegaba por un camino y varios puestos de guardia.
—Mirad allí —señaló Daradoth.
Cuando Yuria dirigió el catalejo hacia donde señalaba, pudo ver dos barcos que parecían haber sido pasto de las llamas varados en la orilla oriental del Arven. Dos rápidas chalupas de las que utilizaba la guardia fronteriza para patrullar el río.
—No es una visión inusual en la frontera —dijo la ercestre—, pero dadas las circunstancias, tendremos que estar alerta.
Pocos segundos más tarde, Daradoth señalaba un segundo grupo de restos de barcos. Esta vez eran tres, en las mismas condiciones que los dos anteriores. Y aún un tercer grupo de otras dos naves. Un par de ellos todavía humeaba.
—Esto ya no es tan habitual —sentenció Yuria, gravemente—. Seguramente no habremos visto todos.
Descendieron en un lugar seguro, varios kilómetros al oeste de Amenarven. Ya había caído la noche y el descenso, accidentado, requirió de las indicaciones de los elfos a bordo del Empíreo. Pero finalmente, en poco más de media hora, establecieron un campamento más o menos cómodo.
Después de contactar con Irainos y asegurarse de que la situación continuaba estable, Daradoth, Galad, Symeon y Faewald se dirigieron a pie hacia la ciudad. Tras un par de horas atravesando tierras de cultivo, llegaron por el camino a la vista de uno de los puestos de guardia que vigilaban la entrada oeste a Amenarven, la ciudad natal de Galad. Los recuerdos se agolparon en la mente del paladín, recuerdos de sus presuntos padres, de su infancia, y de años más recientes, de su lucha contra los invasores del Káikar. Tuvo que secar disimuladamente sus ojos. Cruzaron un pequeño puente sobre un canal, y llamaron la atención de los guardias. Estos miraron a Symeon con un poco de suspicacia, pero su diadema y su bastón despejaron cualquier problema que les hubieran podido plantear, tanto más cuando los guardias reconocieron a un paladín de Emmán sumamente carismático, y un legendario elfo de Doranna.
La escena se repitió poco después ante la muralla de Amenarven. Les franquearon el paso sin mayores problemas al interior de la ciudad, donde, para ser aquella hora de la noche, se podía escuchar bastante bullicio.
—¿Qué sucede a estas horas? —preguntó Galad a uno de los guardias.
—Mi señor, no sé si estáis enterado de la situación, pero Udarven está siendo atacada, y se está preparando una leva para acudir en su ayuda.
—Sí, algo había oído. Han cruzado el río y están asediándola, según tengo entendido —disimuló.
—Sabíamos que habían cruzado el río, pero no que estaban asediándola. Lo que nos preocupa es que últimamente, por las noches... bueno, apenas quedan barcos patrulleros en este sector. Aparecen por la mañana totalmente calcinados y sin apenas supervivientes.
Galad los dirigió rápidamente hasta la casa de su niñez. Se cruzaron con algunas personas que iban de aquí para allá, atareadas. A lo lejos, se escuchaban las forjas y las casas de carpinteros, activas. Por lo que habían visto desde fuera, los barracones anexos a la ciudad también hervían de actividad.
Por fin llegaron ante una casa en el distrito noreste, el hogar de la familia Talos. Había luz dentro, y de la chimenea salía algo de humo. Galad llamó a la puerta, decidido.
—Un momento —contestó la voz de su padre desde el interior. Galad exhaló aire, aliviado.
Garedh Talos abrió la puerta. Estaba un poco más viejo de lo que lo recordaba.
—¡Oh, por mil rayos! ¡Galad! —el rostro del anciano se iluminó, y abrazó al que consideraba su hijo, aunque no fuera de su sangre. Galad le devolvió el abrazo.
—Padre, me alegro de que estés bien.
—Claro, pero, pasad, pasad. ¿Qué os trae...? —se interrumpió cuando reconoció la figura de un elfo entre los acompañantes de su hijo—. Es un honor —dijo, mientras los acompañaba cojeando al interior de su modesta vivienda. Galad ya les había contado que su padre había tenido un accidente en una explosión de pólvora cuando servía en el ejército.
Una vieja cota de malla y una espada se encontraban sobre la mesa.
—Padre, ¿qué es esto? —preguntó el paladín.
—Voy a unirme a la leva, hijo —dijo con orgullo—. No quiero ser durante más tiempo un inútil. Me estoy pudriendo aquí, solo.
—No puedes hacer eso, padre. Udarven está sitiada, y dentro de poco creo que Amenarven también lo estará. Vas a venir con nosotros. Puedes servir a Ercestria en otro lugar, tenemos una misión aún más importante que todo lo que sucede aquí.
Les costó muchísimo convencer a Garedh de dejar su ciudad y su país, hablándole del conflicto entre Luz y Sombra, y de lo importante que era detener a los invasores del norte, con aquellos insectos demoníacos. Pero el punto de inflexión vino cuando Symeon mencionó otro detalle:
—Tendremos un encuentro en breve con el propio duque Galan Mastaros, que es parte de todo este conflicto global. Seguro que podréis ayudar mucho más a Ercestria con nosotros que aportando simplemente una espada más.
Garedh dejó de poner trabas, y permaneció pensativo unos segundos.
—¿Está Rania con el archiduque? —preguntó a Galad. Este afirmó con la cabeza, apretando los labios.
—Está bien. Marchémonos entonces —sentenció Garedh, intentando mantener firme la voz. Acto seguido, hizo un hatillo con sus posesiones más preciadas, arregló la casa y dio instrucciones a sus vecinos.
En cuestión de tres horas más, llegaron al campamento del Empíreo y se reunieron con Yuria. Garedh expresó su asombro y admiración por tal artefacto, y mostró sus respetos a Yuria, reconociéndola como ercestre y orgulloso de que una compatriota hubiera creado tan grandioso ingenio. Su asombro fue en aumento al conocer al resto de pasajeros del dirigible, elfos y enanos entre ellos.
Se pusieron en marcha sin pausa, alternando el timón entre Suras y Yuria. Al amanecer llegaban a Udarven, cuya situación parecía algo peor, y volaron hacia el sur. A mediodía llegaban al Golfo de Nátinar, sobrevolando el mar pero sin perder nunca de vista la costa. Viraron hacia el sur. Poco después, muy a lo lejos se divisaron las blancuras de las ciudades de Nátinar y Nátinar Sur. El día siguiente sobrevolaron el sur de Esthalia, entrando por el límite del ducado de Gweden. A lo lejos, muy a lo lejos, Daradoth podía divisar varias humaredas.
—Deberíamos detenernos para reunirnos con el marqués de Strawen —insistió vehemente Faewald—. O al menos, para ver cuál es la situación en Rheynald. Creo que es una falta de respeto hacia mí no hacerlo, si nos pudimos desviar en su momento en las islas Ganrith o anteayer en Ercestria.
Realmente Rheynald quedaba prácticamente en su camino, así que finalmente decidieron descender en la fortaleza de Valeryan.
Afortunadamente, la fortaleza seguía en pie y el ejército vestalense que hacía meses había amenazado sus murallas había desaparecido.
Ante el asombro de los habitantes de Rheynald, el Empíreo descendió en el patio de armas. El grupo y sus acompañantes fueron recibidos por el castellano, Egwann de Vauwas, el senescal Elydann, el maestro de armas Siegard Brynn y la madre de Valeryan, lady Edyth.
Fueron informados de que el duque Elydann, convocado por el rey Randor, se había puesto al frente de una de las legiones destinadas en Rheynald y había partido hacia el norte para combatir contra la rebelión de Arnualles.
—¿Y mi hijo? —preguntó lady Edyth—. ¿Donde está? Pensaba que vendría con vosotros
Symeon la tranquilizó lo mejor que supo, suavizando el hecho de que Valeryan se encontrara en coma y en medio del desierto.
—Está en buenas manos —sentenció—. Volveremos a por él en cuanto podamos, mi señora. Estad tranquila.
Acto seguido, pusieron al consejo de la fortaleza en antecedentes de lo que había sucedido en el imperio vestalense y la importancia de su misión actual. Y a continuación se dirigieron a inspeccionar la situación.
Symeon y Faewald se encontraron, prácticamente entre lágrimas, con Rodren de Seggal y, más inesperadamente, con Wylledd y Yaronn quienes, contra todo pronóstico, habían conseguido atravesar Vestalia y llegar a Rheynald sanos y salvos. Tras expresar mutuamente su alegría por el reencuentro, Symeon les preguntó por los errantes, y le informaron de que, ante la situación de inestabilidad en el reino, habían decidido asentarse allí un tiempo, al igual que los Inmaculados, los herejes emmanitas que había rescatado el hermano Aldur.
—Debo reunirme con mis compañeros errantes —anunció Symeon al grupo—, volveré en breve. —Y partió junto con Faewald, Violetha y sus hermanos juramentados.
Yuria, Daradoth y Galad se dirigieron a ver cómo iban las obras de desescombro del mausoleo que habían descubierto bajo la iglesia de la fortaleza. Habían progresado bastante, y habían conseguido descubrir el enorme sarcófago más o menos hasta la altura de la cintura de la estatua tallada en él, que lucía una especie de loriga de tiras de un estilo desconocido que le caía hasta la rodilla. La familiar comezón que Daradoth había sentido en la nuca, había vuelto al aproximarse a Rheynald, y allí era mucho más intensa, como había notado ya en Creä y en las islas Ganrith.
Egwann, el castellano, les explicó que las obras habían decrecido en su ritmo debido a la falta de mano de obra ante la convocatoria a filas que el rey había hecho de las tres cuartas partes de los hombres capaces de luchar en Rheynald. Pero aun así, se las habían apañado para continuar.
Las paredes estaban cubiertas de runas talladas en un lenguaje desconocido, y la arquitectura era parecida a lo que Daradoth había visto en los subterráneos de los Santuarios de Creä. El elfo también se dedicó a buscar alguna juntura o grieta en el sarcófago, sin éxito.
—Esta es una obra extraordinaria —dijo—. No tengo claro si el sarcófago está tallado en una pieza o es que ajusta tan perfectamente que las junturas son invisibles. Ya he visto en el pasado tallas enaniles que parecían de una pieza y no lo eran. Pero esto... es increíble.
Yuria hizo unos calcos de las runas de las paredes, con la intención de buscar algo parecido en la Biblioteca de Doedia. Al observarlos en papel de forma más clara, Daradoth tuvo un destello en sus recuerdos.
—Este símbolo... —dijo señalando uno de los glifos—, y este otro... recuerdo haberlo visto antes. En mis clases. ¡Ah, desearía haber sido mejor estudiante! Pero lo recuerdo...
—¿Qué recuerdas? —interrogó impaciente Yuria.
—Son antiguos símbolos élficos, sí, antiguos símbolos que fueron prohibidos hace muchísimo tiempo, no sé cuándo, no lo recuerdo.
—Y ahora que lo pienso... —añadió Yuria—. A mí también me suena este de aquí. Estoy segura de que aparece en el diario del alquimista que estoy intentando decodificar. —Más tarde, ya a bordo del Empíreo, verían que, efectivamente, en la apretadísima escritura de sus páginas, aparecían varios de los símbolos presentes en las paredes del mausoleo, aunque seguían sin tener ni idea de qué podían significar o a qué idioma pertenecían.
Al salir del subterráneo, ya en los niveles de los calabozos (cuyo acceso había sido ensanchado por las obras), Toldric, el muchacho deforme que era capaz de ver visiones del futuro, salió al encuentro de Yuria. Tras unos segundos dubitativos, se decidió a abrazarla, con lágrimas en los ojos. La ercestre le correspondió con un cálido abrazo, consciente de la importancia que tenía para el chico.
—Cómo me alegro de veros, Yuria, ¿os quedaréis?
—Me temo que no, mi buen muchacho, debemos partir de nuevo.
—Oh, me lo temía. ¿Volveréis?
—Por supuesto que sí.
Toldric se separó de ella, sonriendo, y también saludó cálidamente a Daradoth.
—Hemos de agradecerte el aviso que nos diste sobre aquella mujer, nos salvaste la vida, y te lo agradecemos. ¿Cómo te están tratando?
—La verdad es que me tratan mucho mejor. Mis mejores amigos siguen siendo los gatos, pero me tratan bien después de vuestra intervención.
—Me alegra oír eso.
—Pues parece vuestros problemas con las mujeres no han acabado.
—¿Cómo?
—Vais a tener problemas con otra mujer. Una casi tan bella como la anterior, con cabello de fuego y rodeada de sombra. Y vos, Daradoth, debéis cuidaros de la Corona de Sangre.
Daradoth miró a Yuria. «Pensaba que eso ya se había solucionado cuando Ilwenn me dijo que ya no la veía sobre mi». No dijo nada, y se despidieron de Toldric, prometiéndole que volverían pronto.
Cuando Symeon llegó al campamento errante junto a Violetha, su presencia no pasó desapercibida. Algunos gritaron su nombre, y Azalea se giró hacia él. Al verlo, salió corriendo y, a pesar de su extrañeza al verlo con aquella esplendorosa diadema y el poderoso bastón, riéndose, lo abrazó. Symeon le devolvió el abrazo muy sentidamente, y le presentó a su hermana.
—Cómo me alegro de volver a verte —dijo Azalea, maravillosamente ruborizada, y lo besó.
—Y yo también, mucho —coincidió Symeon, que sentía su corazón reconfortado por el reencuentro. «Las dos mujeres que más quiero junto a mí», pensó, «qué felicidad». Aunque este pensamiento se ensombreció ante el recuerdo de su esposa.
—Estás muy cambiado, Symeon, y esa diadema...
Se interrumpió cuando una voz familiar habló cerca de ellos.
—Symeon, qué alegría verte de nuevo —era Ravros, el patriarca de la caravana de Rheynald.
—Igualmente, patriarca —contestó sinceramente Symeon, con una sonrisa—. Aunque me temo que deberé continuar mi viaje en breve. Pero quería aprovechar para hablar con vosotros, si sois tan amables de invitarme a vuestro carromato...
—Por supuesto, hijo mío, por supuesto.
Una vez tranquilos en el carromato de Ravros, junto con Violetha, Azalea y Faewald, Symeon les relató lo que había sucedido en el imperio vestalense.
—En el desierto encontramos un campamento donde se habían refugiado varias caravanas de buscadores. Durante el viaje, mis recuerdos se hicieron muy vívidos, y cada vez me sentí más culpable, así que aproveché para comparecer ante el consejo de patriarcas y reconocí un gran pecado que cometí hace años. Para abreviar, os diré que me sometieron a juicio por ello, y el veredicto fue que, mientras no expíe lo que hice, no podré unirme a ninguna caravana del Pueblo Errante. Siento decir esto, pero es la verdad.
—Ya veo... te castigaron con el ostracismo, y tus pecados debieron de ser bastante graves para ello. No te preguntaré qué tipo de pecado cometiste, pero de todas maneras, quiero que sepas que aquí tienes una familia —miró a Azalea, cómplice— y estaremos esperándote hasta que vuelvas.
Lágrimas acudieron a los ojos de Symeon, que se quedó sin palabras y al que abrazaron Violetha y Azalea. Ravros puso una mano en su hombro, y continuó:
—Espero que tengas mucha suerte en tu viaje, hijo, y que encuentres el camino de vuelta. Ojalá nos lo muestres a todos.
Con un nudo en la garganta, Symeon se despidió, anunciando su intención de acudir a Doedia.
—Intentaré volver lo antes posible.
La mañana siguiente, tras despedirse de todo el mundo y organizar algunas cosas, el Empíreo continuó su viaje hacia el sur. Cruzaron el paso de Rheynald y entraron en territorio del imperio vestalense. Dejando las montañas a estribor, la mañana siguiente avistaron por fin la gran ciudad de Doedia, la capital del reino de Sermia. Y el complejo de la Gran Biblioteca se alzaba un poco más allá, esplendorosa sobre una colina.
Siguiendo la táctica habitual, aterrizaron a varios kilómetros de la zona poblada, hacia el norte, en la primera estribación de los montes Darais, imponentes en la lejanía. Se cubrieron con las capas, pues la lluvia caía fría, y Yuria, Symeon, Galad, Daradoth, Faewald y Taheem se dirigieron directamente hacia el enorme complejo de la Gran Biblioteca antes de buscar un alojamiento adecuado. Discretamente, se incorporaron a uno de los caminos que ascendía hacia la gran explanada en lo alto de la colina, en el centro de todas las construcciones. Como siempre, los alrededores de la biblioteca estaban muy concurridos, con multitud de gente yendo y viniendo.
Apenas llevaban un par de minutos de ascenso hacia el complejo, cuando Symeon alzó la vista, y se quedó helado. Su corazón pareció dejar de latir durante unos segundos. El silencio se hizo en sus oídos, y solo podía mirar hacia arriba, hacia una figura femenina, irresistiblemente atractiva, con el cabello largo del color del fuego rojo y cuyos ojos, aunque aún no alcanzaba a verlos, recordaba perfectamente del color de las esmeraldas.
Ashira.
La causante del genocidio que acechaba en los sueños de Symeon. Su esposa. Todo su amor y su odio concentrado en un mismo ser. Se quedó paralizado. Daradoth y Galad se dieron cuenta casi al instante de la zozobra de su amigo. El paladín dirigió su mirada hacia donde Symeon tenía la vista fija, y al ver a la bellísima mujer, comprendió. Daradoth también miró hacia ella, y un escalofrío recorrió su nuca: era un ser profundamente de Sombra.
—¿Es ella? —susurró Galad.
—Sí, lo es —contestó Symeon quedamente, y echó a andar hacia arriba, ágil.
Pero Daradoth y Yuria estuvieron rápidos, y consiguieron impedírselo. Galad le cogió del brazo e interpuso su enorme cuerpo entre Symeon y su mujer, para evitar reconocimientos indeseados. Esta miró curiosa la escena de los cuatro extraños que parecían discurtir, pero no prestó atención más de un segundo. Iba acompañada de dos hombres cargados de libros y pergaminos que conversaban animadamente con ella, deshaciéndose por llamar su atención.
 |
| Ashira, la esposa de Symeon |
Symeon forcejeó con sus compañeros, intentando acercarse a Ashira, pero estos se lo impidieron.
—La Sombra es fuerte en ella, Symeon —reveló Daradoth—. No podemos dejar que nos pongas en peligro.
—La mujer de cabello de fuego contra la que nos advirtió Toldric —susurró Yuria.
—Pero... pero... no puede ser... es Ashira... mi Ashira....
—Averiguaremos más tarde dónde se encuentra, tranquilízate —le instó Galad.
—Yo me encargaré de averiguarlo —aseguró Faewald, que se había mantenido hasta entonces en un discreto segundo plano, y que se puso a caminar en pos de la mujer pelirroja y sus dos acompañantes. Yuria se marchó con él.
—Creo que es un buen momento para darnos un respiro y buscar un alojamiento —sugirió Taheem. Todos se mostraron de acuerdo.
Taheem y Yuria siguieron a una distancia prudencial a Ashira, hasta averiguar que se alojaba en las posesiones de un noble importante, el duque Datarian. Poco después se reunían con el resto del grupo, que había conseguido alojamiento en una de las mejores posadas de la ciudad.