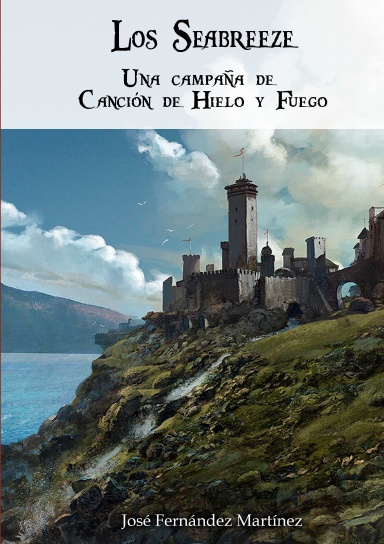Las fanfarrias de cuernos y trompetas saludaron la llegada de Aldur y sus acompañantes. Lo primero que llamó la atención del grupo fue la cantidad de gente: aparte de los soldados a cuyo frente había partido el paladín, los acompañaban unos tres o cuatro centenares de personas más, demacradas y agotadas. Tras poner a lord Aryenn y los heridos al cuidado de las Hermanas del Salvador, Aldur pasó a explicar a Valeryan y los demás la historia de la gente que los acompañaba, los Inmaculados. Valeryan no pudo por menos que apiadarse de ellos, y les proporcionó asilo, dejándolos aparte de los demás y fuertemente custodiados; su cabeza daba vueltas sin cesar a las consecuencias que podía tener alojar unos herejes en su ciudadela, pero no podía dejar a aquella gente a su suerte, no estaría bien, y menos después de que el hermano Aldur y todos sus compañeros apoyaran aquella decisión.
También se encargaron de los prisioneros, el alcalde de Jorwenn, Faldric, el padre Shurann y los consejeros Algert, Faedric y Woldan. Cuando el grupo oyó la historia y cómo Aldur acusaba a Shurann y otro de ellos de apóstatas dudaron durante unos instantes, pero su confianza en el paladín y el favor de Emmán del que gozaba comenzaba a ser plena, y a los pocos minutos, los cinco integrantes del consejo de Jorwenn daban con sus huesos en los calabozos.
Por su parte, el paladín abrió mucho los ojos cuando Valeryan, Daradoth, Yuria, Symeon y el duque Elydann le contaron la misión que el rey les había encomendado. Nada menos que capturar o matar al Ra’Akarah... sin duda una empresa algo descabellada, pero no veían el modo de desobedecer una orden directa del rey en persona.
Después de la conversación, Valeryan se reunió a solas con el duque con la intención de ganarse de nuevo su confianza, pues estaba receloso al sentir que el señor de Rheynald ocultaba algo. Para ello, le reveló lo que habían descubierto en realidad en las catacumbas bajo los calabozos, y le habló de su confianza ciega al dejar Rheynald a su cuidado. El duque le agradeció su sinceridad, le prometió discreción y se despidió de él más relajadamente.
Como no querían tener a tres inocentes encerrados mucho tiempo en las duras condiciones de los calabozos, nada más atardecer se aprestaron a realizar el interrogatorio del consejo de Jorwenn. Por turnos los hicieron pasar a una sala donde se encontraban, además del grupo, los hermanos juramentados de Valeryan y el duque Elydann. Uno tras otro, Aldur fue pidiendo el favor de Emmán para que le revelara cuál de ellos era el apóstata, y finalmente fue el comerciante llamado Algert el designado por el paladín. El alcalde Faldric no paró de quejarse acerca de lo injusto y denigrante que era el trato que estaban sufriendo, pero no tuvo más remedio que transigir con todas las pruebas por las que le hicieron pasar.
Tras liberar a los tres inocentes, primero interrogaron a Algert. El hombre parecía compungido, quizá arrepentido. Al preguntarle acerca de posibles visitantes o comportamientos extraños, se encogió; afirmaba que no podía hablar de ello, o seguramente moriría. Decidieron dejarlo para el día siguiente.
Aquella noche, Symeon la dedicó a preparar el viaje, guardando mapas y repasando cuanto sabía acerca de los usos y costumbres vestalenses.
Por la mañana, lord Elydann se reunió con Valeryan, agradeciéndole su sinceridad del día anterior y transmitiéndole su confianza. Charlaron de pequeñeces y de los planes de Valeryan para la misión en Vestalia, y a continuación fue el duque quien se sinceró con el señor de Rheynald. Le reveló que, con su madre desaparecida y sin haber realizado ceremonia alguna de traspaso de poderes, temía por su título, pues sabía de buena tinta que el marqués de Arnualles había intentado convencer al rey de que le cocediera el ducado de Gwedenn. Afortunadamente, Robeld de Baun había caído enfermo, y eso había impedido que continuara con sus pretensiones, pero aunque no había pasado todavía con nadie aquejado de aquella extraña enfermedad, cabía la posibilidad de que sanara y volviera a retomar sus aspiraciones. Valeryan tranquilizó al duque diciéndole que podía contar con su apoyo, y éste estrechó su mano con un gran agradecimiento, sellando su alianza.
Por la tarde procedieron al interrogatorio, convocando de nuevo a Algert. Le engañaron diciendo que el padre Shurann ya había hablado y no tenía nada que perder, y eso hizo que soltara algo la lengua. Les habló de extrañas ceremonias donde se sacrificaba gente (obviamente, la gente desaparecida de Jorwenn), de una extraña cueva en el bosque donde habían erigido un altar oscuro, y de cómo obraba el maestro de ceremonias (presuntamente el padre Shurann) en aquellos cónclaves. Les reveló también la identidad de algunos otros asistentes, pero muchos de ellos no eran ni siquiera del pueblo. También descubrieron una marca en su cuerpo: una pequeña cicatriz en forma de llama que había sido provocada con un metal ardiente, en el extremo del pecho casi pegado a la axila. Sin embargo, se negó (o, más bien, no pudo) a revelarles quién era su líder o a qué dios brindaban los sacrificios. Una vez que Algert se retiró, Daradoth habló acerca de la sombra y cómo esos rituales estaban sin duda dedicados a uno de los dioses oscuros; tenían seguidores de la Sombra detrás de sus filas, y eso entrañaba un gran peligro. Turbados por estas revelaciones, convocaron a su presencia al padre Shurann.
La actitud del sacerdote una vez que se apercibió de que el grupo sabía la verdad, fue muy distinta de la actitud apocada de Algert. Todo lo contrario, se mostraba hasta confiado y disimuladamente desafiante. Afirmó, con una voz y un tono conciliadores, que él no era más que un buen Emmanita, y no entendía por qué lo trataban de aquella forma. Todos los presentes excepto Yuria y Symeon comenzaron a creer que se habían equivocado, mientras la diatriba de Shurann iba haciendo que cada vez estuvieran más convencidos de la inocencia del sacerdote y la terrible equivocación que estaban cometiendo. Daradoth incluso comenzó a acercarse lentamente a él con la intención de liberarlo. Pero un fuerte ruido los sacó a todos del influjo del sacerdote; de repente, éste se dobló, se derrumbó, y una mancha de sangre apareció en su abdomen; Yuria lucía un extraño instrumento en su mano, humeando por un extremo y apuntando al apóstata. Todos se dieron cuenta de lo que había pasado, y de la sobrenatural influencia que el hombre había ejercido sobre ellos. A continuación, vino la tortura. Daradoth hizo gala de su falta de escrúpulos y se aplicó en hacer sentir el infierno a Shurann, que no soltó prenda hasta que finalmente, gritó. “¡Mi señor Khamorbôlg acabará con vosotros!¡¡¡Os matará a todos!!!”. A los pocos segundos, expiró, incapaz de seguir resistiendo la herida de su abdomen y la tortura del elfo.
Mientras tanto, el duque comentaba con Valeryan que se encontraba atónito, que estaba profundamente turbado por las fuerzas que habían presenciado y que deberían ajusticiar inmediatamente a Algert, el otro prisionero. Y efectivamente así lo hicieron; silenciosamente, en un rincón de los calabozos, la vida de Algert acabó a manos de un sombrío verdugo. A continuación, el duque anunció que contactaría en breve con el marqués de Jorwenn para que adoptara las medidas necesarias para acabar con los apóstatas que quedaban tan pronto como fuera posible.
Solucionado el problema más urgente de los traidores a Emmán, pasaron a tratar el asunto de los Inmaculados. El duque no estaba tranquilo respecto a tenerlos alojados en Rheynald, pues el propio rey había decretado su exterminio (tal y como Sir Valdann había contado en una reunión previa), pero honrando el nuevo pacto y la renovada amistad que había establecido con Valeryan, no pondría pegas de momento. Además, Aldur y Daradoth le hablaron de los preceptos emmanitas, de las enseñanzas de su dios, y la charla probó ser profundamente aleccionadora tanto para el duque como para Valeryan, que decidieron que dejar a aquellas personas a su suerte sufriendo un genocidio los convertiría sin duda en individuos execrables, indignos de llamarse emmanitas.
Acto seguido, pasaron a planificar el viaje. Según las palabras de Symeon, la mayoría de su camino (si no la totalidad) podía transcurrir a través del desierto, y si tenían cuidado y algo de suerte, podrían no cruzarse con ningún vestalense hasta que llegaran a su objetivo. Eso tranquilizó a los demás. También hablaron de la disyuntiva que se les había planteado entre seguir la senda marcada por el rey u optar por el camino de la reina. Daradoth se mostraba claramente a favor de esta última, pues secundaba la opinión de la reina transmitida por Strawen de que se enfrentaban a un peligro mayor que el enemigo fronterizo. No obstante, como la segunda reunión de la que les había hablado el marqués no tenía todavía fecha definida, decidieron postergar el asunto hasta que retornaran de su misión (si es que lo hacían, claro).
Pocas horas después, una monja llegaba anunciando que lord Aryenn de Colina Roja había salido de su inconsciencia. El grupo se reunió con el señor, débil y malherido. Éste les habló en voz baja del ataque en el que había sucumbido su fortaleza; los enormes cuervos con ballesteros en sus lomos que sembraban el terror y la muerte por doquier, de la sobrenatural velocidad con que los vestalenses habían cavado minas bajo sus muros. Claramente, Esthalia se enfrentaba a nuevas fuerzas que estaban más allá del ejército vestalense que había conocido en años pasados, y algo había que hacer al respecto.
Por la noche, Azalea y Symeon se reunieron como otras tantas veladas pasadas. Pero esa noche la muchacha intentó llegar a algo más. Se había enamorado realmente del errante, y el encuentro pasó a un estado más romántico de lo habitual. Sin embargo, Symeon se contuvo, pues sus recuerdos le causaban todavía mucho dolor. Ella comprendió silenciosamente, y de nuevo en terrenos menos comprometidos, mostró su preocupación por el destino que aguardaba a Symeon en Vestalia y de lo feliz que la haría si decidía unirse a su caravana y retomar la Búsqueda con ellos. Symeon prefirió dejar esos asuntos pendientes y retomarlos cuando retornase de su comprometida empresa.