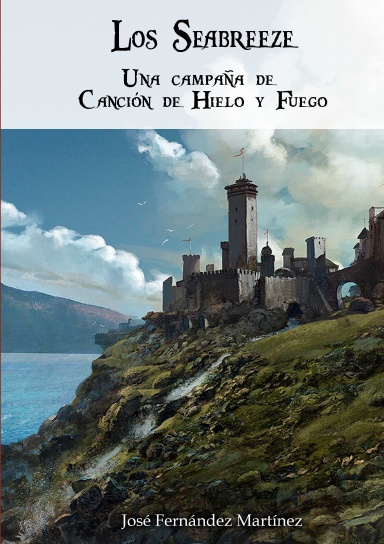Las desgracias no habían acabado con la desaparición de Aldur. Al cabo de unos minutos, se apercibieron de que Valeryan no había despertado desde el paso de la tormenta, y se aprestaron a ayudarlo. Pero no hubo forma posible de despertar al joven conde. Había entrado en un coma profundo, o quizá su mente se había ido con el sobrenatural remolino negro, no había forma de saberlo. Entristecidos, encomendaron a Faewald y a Sharëd la tarea de llevar a su amigo inconsciente hasta el campamento de los Errantes de Aravros y Fahjeem. Preveían una estancia larga en Creá, así que allí podrían volver a encontrarse; Taheem dio a su hermano instrucciones para encontrarlos una vez que llegaran a la Ciudad del Cielo, y a continuación todos se despidieron con un abrazo, jurando honrar la memoria de sus dos amigos perdidos.
Más o menos una semana fue lo que duró la travesía por el desierto hasta el oasis de Jeghá. Allí se encontraron con que un pueblo que antaño se había erigido junto a la vegetación se encontraba totalmente arrasado. Entre los restos calcinados se erguían multitud de piras como las que ya habían visto a la entrada de Jeaväh, con los restos de personas atadas a postes con claros signos de haber sido quemadas vivas. Además, se respiraba un ambiente extraño; era fácil percibir poder en el ambiente, una especie de palpitación que afectaba sobre todo a Daradoth y a Galad, los más sensibles a lo sobrenatural. Tras tomar todas las precauciones imaginables con el agua del acuífero, decidieron marcharse sin tardanza, evitando lo que fuera que hubiera sucedido allí.
Se dirigieron hacia la que debía ser la última parada de su viaje antes de llegar a Creá: el modesto pueblo llamado Shaïr. Otra vez sintieron los mismos escalofríos cuando vieron el mismo tipo de piras de castigo a la entrada del pueblo. Galad y Taheem se adelantaron para investigar el terreno antes que los demás. La gente se encontraba congregada en la plaza principal, a la que la pareja no tuvo problemas para acceder. Allí se estaba celebrando un juicio público. Varios soldados vigilaban que no se desencadenara ningún disturbio. Al parecer, tres reos estaban siendo juzgados acusados de brujería, ante el malestar de la multitud congregada.
Tras unos breves alegatos, los tres fueron considerados culpables del delito de hechicería, y como tales les correspondería ser quemados en sendas piras. Pero sonriendo, el capitán convertido en juez les anunció que el Supremo Badir, con la intención de celebrar sus esponsales con su nueva esposa, había ordenado que ningún reo más fuera ajusticiado por brujería, sino que debían ser conducidos a Creá, donde el Badir en persona los examinaría con ayuda de la cúpula de la Iglesia vestalense.
Galad consiguió entablar una breve conversación con una anciana: ésta les comentó que los tres presos eran unos asesinos de niños y la mayoría del tiempo tenían los ojos negros y unas garras como ganchos; evidentemente exageraba, pero les llamó la atención que la vieja echó la culpa de aquello a las “extrañas tormentas” que tenían lugar desde hacía pocos meses y que hacía desaparecer a la gente y las cosas. Desde que habían empezado a desencadenarse, las cosas no andaban bien por allí.
Discretamente, reservaron habitación en la posada, donde más tarde se reunieron con los demás. En la taberna era habitual que entraran los soldados destacados en el pueblo a refrescarse, y eso aumentaba la tensión con los lugareños. Multitud de rumores llegaron a los oídos del grupo: habladurías sobre las tormentas negras, la boda del Supremo Badir con una bella noble sureña, extraños sueños que los habitantes del pueblo parecían compartir... Pudieron oír también cómo algunos soldados comentaban los movimientos que se estaban produciendo en la frontera con Sermia. En un momento dado, uno de los civiles presentes, familiar de uno de los reos juzgados y completamente borracho, increpó a los soldados de malos modos. Una trifulca estalló, y el hombre ebrio fue arrestado y llevado por los soldados a su campamento.
Tras una noche de descanso, salieron lo antes posible de Shaïr, ya dirigiéndose hacia Creá.
Dos jornadas de descanso tranquilas fueron el preámbulo para la peor situación vivida por el grupo desde el inicio de su viaje. El amanecer del tercer día sintieron cómo el viento les azotaba y la claridad del día se oscurecía con los signos de la formación de una nueva tormenta negra. Se apresuraron a recoger el equipo y huir de ella, cuando pudieron sentir cómo otra tormenta se formaba en el sentido contrario. Unos instantes de indecisión bastaron para que pudieran sentir cómo una tercera tormenta se formaba aún más cerca de ellos, y a continuación una cuarta. No tenían escapatoria posible, y se pertrecharon lo mejor que pudieron, rezando para salir con vida de aquello. No tardaron en quedar inconscientes por los efectos de las tormentas; Daradoth notó cómo su poder crecía insoportablemente, y lo desbordó, hundiéndolo también en las tinieblas de la inconsciencia.
Todos despertaron en un entorno de luz grisácea y difusa. Para muchos de ellos, era su primera experiencia en el Mundo Onírico, y no fue en las condiciones más agradables. Sin apenas tiempo para reaccionar, tras reconocerse unos a otros, la luz pareció menguar, y zarcillos de sombras los envolvieron, haciéndolos estremecerse con un frío que helaba el alma. Una especie de palpitación lo envolvía todo, y no tardaron en comprobar que aumentaba de intensidad a cada segundo. Algo los empujaba, una presencia que los aterraba y los atería. Las sombras la envolvían, pero era siniestra y terrible, tenía sin duda varios brazos, y su empuje les ocasionaba incluso dolor físico; Yuria y Taheem se quedaron paralizados de terror, mientras que Galad parecía perder el control de sí y una mancha en su hombro empezaba a brillar con una luz plateada y cegadora. Pronto, el resplandor se extendía por todo su cuerpo y sentía el poder recorrer sus venas. Una voz retumbó en sus tímpanos, poderosa y causante de mucho dolor:
—Acéptame, hermano. Naciste para esto, aunque no lo sepas. ¡Acéptame y sirve a tu verdadero señor!
Cuando parecían a punto de no resistirlo más y de fallecer por aquél frío oscuro, algo tiró de ellos de una manera brutal. Sólo Symeon y Daradoth retuvieron la consciencia lo suficiente para ver unas figuras plateadas en forma de centauro que se alejaban a la velocidad del pensamiento.
Despertaron con la luz del mediodía, alejados unos pocos kilómetros hacia el norte de allí donde les había sorprendido la tormenta. Afortunadamente, pudieron recuperar los camellos suficientes para continuar su camino y llegar a Creá.
La ciudad era bellísima, sin duda. Capiteles y cúpulas se alzaban por doquier, y los majestuosos Santuarios dominaban el paisaje. Se integraron con la marea de personas que llegaban desde todas direcciones y se sorprendieron al ver una urbe cosmopolita: además de vestalenses, se veían personas de piel negra del sur, pigmeos de lugares remotos, nómadas y beduinos de los desiertos más recónditos de Aredia, y algunas figuras estrafalarias que no acertaron a identificar. La ciudad hervía de vida, y de expectación por la futura llegada del Ra’Akarah.
Ya alojados gracias a las influencias de Taheem, se enterarían de que el plazo estimado para la llegada del Mesías era de dos meses y medio. Tenían tiempo por tanto de investigar la ciudad y prepararse bien para lo que se avecinaba.
Ante lo variopinto de las gentes reunidas en Creá, Daradoth decidió mostrarse abiertamente para que comenzaran a propagarse los rumores de la presencia de un elfo en la ciudad. Lo que más le llamó la atención fue que, cuando se acercaba a los Santuarios, comenzaba a sentir el mismo picor que había sentido al acercarse a Rheynald por primera vez. “Interesante”, pensó el elfo. Galad, sin problemas para hacerse pasar por vestalense más allá de los que su altura o su porte le pudieran ocasionar, decidió pasar gran parte del tiempo en la biblioteca de los Santuarios. Symeon realizó varios intentos sobre el Mundo Onírico y se encontró con que le resultaba casi imposible acercarse siquiera a los Santuarios, exactamente igual que lo que le sucedía en Rheynald.
Al cabo de varios días, Galad encontró algo relacionado con la mancha de su hombro: el mismo símbolo. Le habían permitido el acceso a las salas de material más sensible y allí encontró un viejo manuscrito de los antiguos enclaves élficos del lago Írsuvil. Estaba escrito en Cántico, y no lo pudo entender; tampoco le permitieron sacar el pergamino de allí, obviamente, así que decidió copiarlo, cosa que hizo de forma medianamente aceptable al cabo de un tiempo.
Mientras tanto, Daradoth había sido abordado por el cardenal Ikhran, sorprendido de la presencia de un elfo en Creá. Después de las típicas preguntas interesándose por su presencia allí, el cardenal le ofreció alojamiento en el Palacio del Sumo Vicario, honrado por tan noble visitante. Daradoth aceptó, y a partir de entonces fue con muchísimo cuidado al reunirse con sus compañeros.
Al cabo de un par de días tuvo la oportunidad de traducir el pergamino que Galad había copiado un tanto burdamente, pero lo suficiente como para que el elfo tradujera su contenido:
“Temed, ¡oh Hijos de las Estrellas! a aquellos marcados con este símbolo [el símbolo del hombro de Galad], pues su poder liberará a las fuerzas de Señor de las Mentiras y desencadenará a las Legiones Infernales de la Sombra. Con ayuda de la Luz [...] ”
A todas luces sinceramente sorprendido, Galad explicó con consternación la historia de su nacimiento: los padres que lo habían criado no habían sido realmente sus padres biológicos, sino que al parecer, un buhonero les había encomendado al bebé después de encontrarlo en el linde de los Bosques Esselios. No tenía ni idea de qué significaba aquello.
Varias jornadas después, algo llamó la atención de Daradoth en la residencia del Palacio del Vicario: una caravana de varios carruajes y soldados entraba en el recinto. Y sus estandartes eran sin ningún género de dudas, ercestres. Desde la distancia pudo ver cómo los dos nobles que encabezaban la delegación, un hombre y una mujer, eran fuertemente escoltados a presencia del Sumo Vicario, que los recibió en compañía de algunos de sus cardenales. ¿Qué habrían venido a hacer allí? Daradoth rebulló, inquieto.